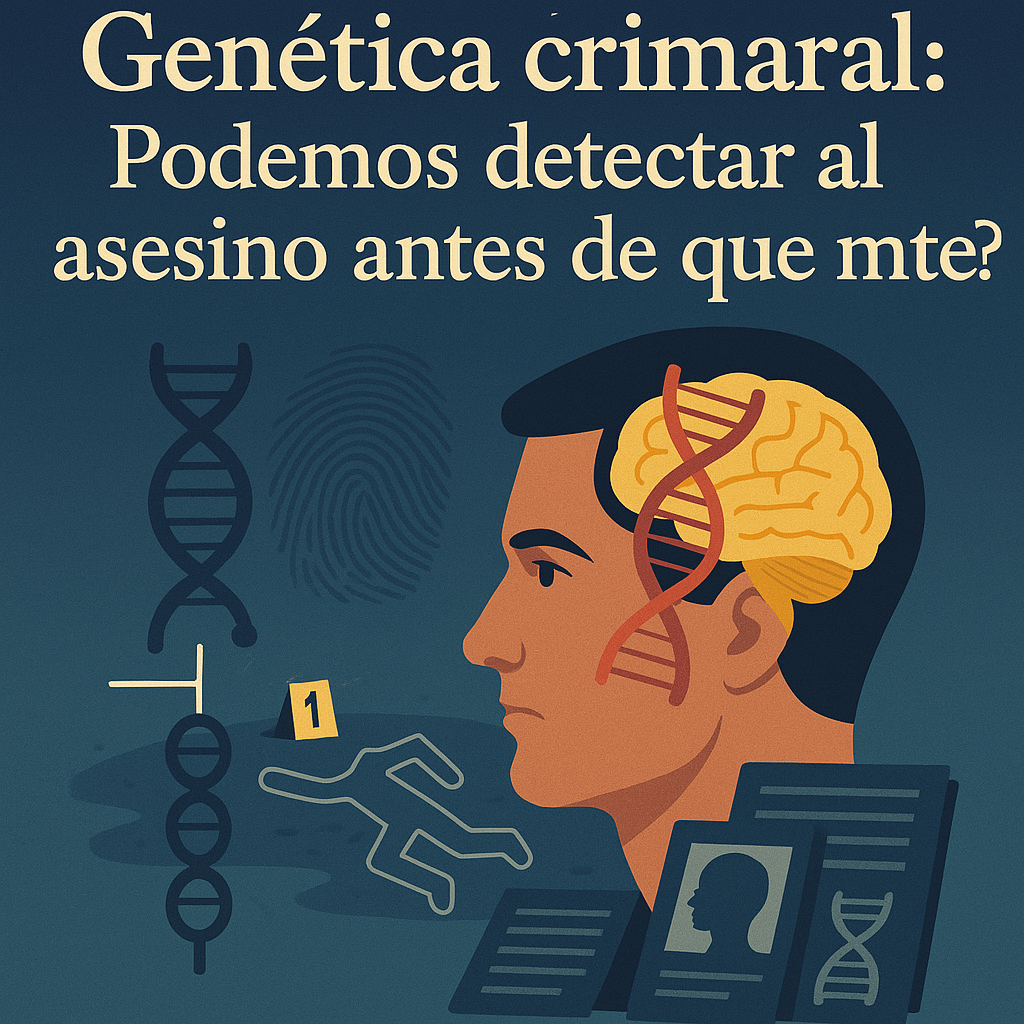
“Genética criminal: El asesino que llevamos en la sangre”
Autor: Por Francisco Javier Rivero Sánchez, experto en Investigación Criminal Mexicano.
Afiliación: Experto en Criminología y Psicología Criminal
Fecha: 11 de abril de 2025.
“Yo también tenía un cerebro como el de un psicópata… Y no lo supe hasta que lo vi en una resonancia. ¿El detalle? Soy criminólogo, no asesino. Pero eso no impidió que el escáner mostrara una verdad escalofriante. ¿Y si pudieras descubrir que alguien tiene el gen del mal… antes de que mate? ¿Y si ese alguien… fueras tú?”
GENÉTICA CRIMINAL: EL ASESINO QUE LLEVAMOS EN LA SANGRE
¿Podemos detectar al asesino antes de que mate?
1. INTRODUCCIÓN – UNA ANÉCDOTA QUE CAMBIÓ TODO
Yo también vi ese cerebro.
Ahí estaba, sobre la mesa de luz, proyectado en la pantalla del laboratorio. Una imagen térmica, con zonas apagadas donde la empatía debía brillar. La corteza prefrontal —silente. La amígdala —hiperactiva. Parecía un mapa de guerra… y lo era. El cerebro de un asesino.
El problema fue que ese cerebro… era mío.
Ese día no me encontraba frente a una autopsia, ni en una escena del crimen, ni analizando los patrones de conducta de un psicópata. Estaba en una clase de neurociencia avanzada, rodeado de colegas, cuando me ofrecí como voluntario para un escáner funcional. Nadie esperaba que el resultado arrojara una estructura idéntica a la de asesinos seriales diagnosticados con psicopatía primaria.
La pregunta me golpeó con una fuerza brutal:
¿Qué pasa si llevas dentro de ti los mismos rasgos neurológicos de un asesino… pero nunca has matado a nadie?
¿Te convierte eso en un criminal en potencia?
¿O eres prueba viviente de que el cerebro no siempre determina el destino?
UNA PREGUNTA INCÓMODA Y PELIGROSA
Durante décadas, los científicos han buscado explicaciones para la violencia extrema en el lugar más íntimo posible: el cuerpo humano. Y dentro de ese cuerpo, en un rincón microscópico, parece esconderse un actor silencioso y polémico: el gen MAOA, también conocido como “el gen guerrero”.
Quienes lo portan —especialmente en su versión MAOA-L— tienen, según diversos estudios, una mayor propensión a la agresividad impulsiva, la reactividad emocional y la insensibilidad ante el dolor ajeno.
¿Pero significa eso que están destinados a matar?
¿Podemos —o deberíamos— predecir el crimen desde la genética?
¿Y si empezamos a etiquetar desde la infancia a quienes llevan “la marca del asesino”?
Las implicaciones no son solo médicas o criminológicas. Son éticas, legales y profundamente humanas. Y en un mundo obsesionado con predecirlo todo —desde pandemias hasta guerras— esta pregunta se vuelve cada vez más urgente:
¿Estamos preparados para saber… quién podría matar antes de hacerlo?
2. EL GEN GUERRERO – LA BIOLOGÍA DEL IMPULSO
Un gen, una conducta, una polémica
Era 1993 cuando un grupo de investigadores neerlandeses, liderados por Han Brunner, se topó con un hallazgo que cambiaría para siempre la criminología genética: una familia con un historial de hombres violentos, impulsivos, y con problemas severos para controlar su agresividad. El patrón se repetía generación tras generación. Todos compartían algo en común: una mutación en el gen MAOA, ubicado en el cromosoma X.
Este gen —Monoamino Oxidasa A— cumple una función vital: regular neurotransmisores clave como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Cuando hay un déficit de esta enzima, los químicos cerebrales que influyen en la emoción, el control de impulsos y la agresión pueden desequilibrarse peligrosamente.
A esta variante disfuncional se le conoce como MAOA-L, o más dramáticamente: el gen guerrero.
¿Qué hace exactamente este gen?
El MAOA actúa como un “freno bioquímico”. Si funciona mal —es decir, si hay una baja expresión enzimática— los niveles de neurotransmisores suben de manera anormal, afectando regiones cerebrales críticas como la amígdala (centro del miedo y la ira) y la corteza orbitofrontal (control de impulsos, toma de decisiones).
Resultado:
• Mayor reactividad emocional.
• Menor tolerancia a la frustración.
• Impulsividad.
• Reducción de la empatía emocional.
Pero aquí viene lo más importante:
El gen no actúa solo.
Sin un entorno violento, negligente o traumático, incluso los portadores del MAOA-L pueden vivir una vida completamente funcional. Así lo demostró uno de los estudios más influyentes en la historia de la neurocriminología.
El estudio de Caspi et al. (2002)
Un seguimiento longitudinal a más de 1,000 niños en Nueva Zelanda reveló un dato crucial:
Solo aquellos con MAOA-L y antecedentes de abuso infantil desarrollaron conductas violentas o antisociales severas.
Es decir, el gen no era una condena, sino una vulnerabilidad. Una pistola cargada… que solo dispara si alguien aprieta el gatillo desde el entorno.
Este hallazgo dio origen a una nueva forma de entender el crimen: como un producto de la interacción entre biología y ambiente. No es el gen, no es la pobreza, no es la violencia doméstica. Es la combinación específica de todos esos factores lo que puede desatar al depredador dormido.
Casos forenses y defensas genéticas
A partir del estudio de Caspi, comenzaron a surgir casos judiciales donde la defensa presentó análisis genéticos del acusado para justificar una menor responsabilidad penal. Uno de los más conocidos fue el de Bradley Waldroup, acusado de asesinato e intento de homicidio. El jurado fue informado de que Waldroup tenía la versión MAOA-L y antecedentes de abuso infantil. ¿El resultado? No fue condenado a pena de muerte, sino a cadena perpetua.
Esto abrió un debate que aún divide a abogados, psiquiatras y criminólogos:
¿Debe la genética influir en la pena de un criminal?
¿Y si mañana alguien se anticipa a la ley y decide encerrar a los portadores antes de que actúen?
3. EL CEREBRO DEL ASESINO… EN UN CIENTÍFICO
James Fallon: El psicópata que no mató
El día que James Fallon vio su escáner cerebral, no estaba en una corte, ni en una prisión, ni siquiera en una sala de psiquiatría forense. Estaba en su propio laboratorio.
Fallon, neurocientífico y profesor en la Universidad de California, había estado investigando las bases neurológicas de la psicopatía en asesinos seriales. Había escaneado cientos de cerebros… hasta que, por azar, incluyó el suyo como parte de un estudio de control familiar. Y ahí lo vio:
Un patrón cerebral idéntico al de los criminales más violentos que había analizado.
La corteza orbitofrontal —zona clave para la regulación de la empatía, el juicio moral y el control de impulsos— mostraba actividad anormalmente baja. En contraste, la amígdala —el centro de las emociones primitivas, como el miedo y la ira— aparecía hiperactiva.
Fallon no solo tenía el cerebro de un psicópata. También tenía el gen MAOA-L.
Y no acababa ahí.
Cuando investigó su árbol genealógico, encontró un dato escalofriante: varios de sus antepasados fueron asesinos. Uno de ellos, incluso, había cometido uno de los crímenes más brutales de su época. La sombra del crimen corría por su linaje como un río subterráneo.
¿Por qué, entonces, James Fallon no era un asesino?
Él mismo lo explicó con una frase que se volvió icónica:
“Tuve una infancia maravillosa. Nunca me maltrataron, nunca me abusaron. Me dieron amor, libertad, y una estructura emocional firme.”
Aquí es donde el caso de Fallon se vuelve una joya de oro para la neurocriminología:
• Genética de riesgo: presente.
• Patrón cerebral psicopático: confirmado.
• Entorno familiar sano y protector: la diferencia.
Fallon no se convirtió en asesino porque nunca se le “activó” ese potencial latente. Su entorno amortiguó el impacto de su predisposición biológica.
¿Qué nos enseña el caso Fallon?
1. El cerebro puede mentir… o al menos, no contar toda la verdad.
2. La genética no determina el destino, solo lo condiciona.
3. Una infancia segura puede neutralizar incluso las predisposiciones más oscuras.
Este caso fue crucial para desacreditar el determinismo biológico puro y reforzar el modelo bio-psico-social en criminología: el crimen no nace solo del cuerpo, sino del encuentro entre biología, mente y sociedad.
Una reflexión incómoda:
Si una persona con el cerebro y la genética de un asesino puede vivir toda su vida sin lastimar a nadie, ¿cuántos psicópatas funcionales caminan entre nosotros… sin haber cruzado jamás la línea?
¿Y cuántos sí la cruzan, pero nunca los atrapamos?
4. CRIMINOLOGÍA PREDICTIVA: EL FUTURO (INQUIETANTE) DE LA JUSTICIA
¿Minority Report ya está aquí?
En la célebre película Minority Report, una unidad policial futurista detenía a los criminales antes de que cometieran un delito, basándose en predicciones perfectas. Ciencia ficción, sí. Pero lo inquietante es que esa idea ya no suena tan lejana.
Con el auge de los algoritmos, el big data, la neurociencia y la genética conductual, han surgido iniciativas reales que buscan predecir el comportamiento delictivo. Lo llaman criminología predictiva. Y sí, también es polémica.
¿En qué consiste?
La criminología predictiva utiliza una combinación de:
• Datos genéticos (como el gen MAOA),
• Neuroimágenes,
• Historial familiar y conductual,
• Condiciones sociales, ambientales y educativas.
Para construir perfiles de riesgo criminal. El objetivo es detectar individuos con alta probabilidad de desarrollar conductas violentas o antisociales, y prevenir que crucen la línea.
Ejemplos reales de aplicación:
• Estados Unidos: uso de algoritmos de riesgo en juicios penales (COMPAS), que analizan variables para sugerir sentencias o libertad condicional.
• Reino Unido: programas piloto para identificar a menores en riesgo de radicalización violenta.
• China: evaluación de “conducta desadaptativa” a partir de inteligencia artificial y vigilancia masiva.
¿Y la ética?
Aquí es donde las alarmas suenan con fuerza.
¿Hasta dónde podemos intervenir antes de que alguien cometa un crimen?
Si el sistema detecta a un joven con perfil genético de riesgo, ¿debería recibir apoyo psicológico? ¿Educación especial? ¿Supervisión?
¿Y si lo etiqueta desde los 8 años como “posible futuro asesino”?
Las preguntas no son solo académicas. Tienen consecuencias jurídicas, políticas y humanas.
Porque si tratamos a alguien como criminal desde la infancia, ¿no estaríamos nosotros mismos ayudando a construir ese destino?
La delgada línea entre prevención y persecución
La criminología predictiva promete prevención. Pero corre el riesgo de volverse persecución preventiva.
Y si lo que se mide es la genética, ¿estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde una molécula determine si alguien merece libertad o vigilancia?
Este enfoque también nos obliga a reabrir un viejo y peligroso debate: ¿es la maldad hereditaria?
De Lombroso a la neuroética del siglo XXI
En el siglo XIX, Cesare Lombroso afirmaba que los asesinos podían identificarse por sus rasgos físicos.
Que el mal se veía en los pómulos, el mentón, la frente. Hoy, algunos científicos parecen repetir la idea con escáneres cerebrales y análisis genéticos.
La forma cambió. La premisa no tanto.
Si no somos cuidadosos, podríamos caer en un nuevo determinismo disfrazado de ciencia.
Por eso, la neuroética —una disciplina emergente— ha cobrado fuerza. Aboga por una mirada más humana, más integral. Nos recuerda que una predisposición no es una sentencia. Y que el cerebro, como el alma, también se moldea.
“El crimen no está escrito en tu ADN. Pero lo que hagamos con ese conocimiento… puede marcar el futuro de la libertad.”
5. PSICOPATOLOGÍA GENÉTICA: CUANDO LA HERENCIA Y EL TRAUMA SE DAN LA MANO
¿Nacer asesino… o hacerse asesino?
La vieja pregunta vuelve con fuerza. En el siglo XXI ya no se debate si la biología influye en la conducta, sino cuánto y cómo lo hace. Y en medio de ese debate, surge un nuevo campo de estudio que combina genética, psiquiatría y neurociencia: la psicopatología genética.
Aquí no se trata solo del gen MAOA. Se investiga una amplia gama de variantes genéticas relacionadas con:
• Trastornos del control de impulsos,
• Conductas antisociales,
• Trastorno explosivo intermitente,
• Psicopatía primaria y secundaria,
• Trastornos de la personalidad (especialmente el antisocial y el borderline),
• Comorbilidades como el TDAH o la esquizofrenia paranoide.
Pero lo verdaderamente importante es cómo estos genes interactúan con el ambiente.
Epigenética criminal: los genes no son destino, son potencial
La epigenética es la ciencia que estudia cómo el entorno activa o silencia ciertos genes. Es decir: no importa solo qué llevas en el ADN, sino qué vida viviste.
Por ejemplo:
• Un niño con el gen MAOA-L y una infancia llena de afecto, estabilidad emocional y límites sanos, puede nunca desarrollar una conducta violenta.
• El mismo niño, pero en un entorno de abuso, violencia doméstica o negligencia, puede activar ese potencial destructivo y convertirse en un agresor.
Esto implica que la violencia puede incubarse como una semilla que el entorno riega o deja secar.
El rol del apego temprano y la emocionalidad
Numerosos estudios en psicología del desarrollo muestran que:
• La falta de apego seguro en la infancia,
• La exposición a traumas tempranos,
• Y la carencia de modelos empáticos.
Afectan directamente la estructura emocional del cerebro. Esto puede amplificar la expresión de genes de riesgo y debilitar los sistemas de regulación emocional.
El asesino serial no nace con el cuchillo en la mano… pero puede nacer con una amígdala hipersensible y una corteza prefrontal atrofiada si el entorno lo permite.
Lesiones cerebrales: un disparador silenciado
En psiquiatría forense, se ha comprobado que lesiones en áreas específicas del cerebro, como el lóbulo frontal, están presentes en un alto porcentaje de criminales violentos.
“No fue el demonio el que lo hizo matar… fue un golpe en la cabeza a los 7 años.”
Casos como el de Charles Whitman, el francotirador de Texas, o asesinos con historial de traumatismos craneales severos, nos recuerdan que el cerebro es un órgano frágil… y que su daño puede desatar monstruos dormidos.
Un nuevo paradigma forense: riesgo genético en evaluación psiquiátrica
Hoy, algunos equipos forenses ya consideran las pruebas genéticas y neuropsiquiátricas como parte del análisis de imputabilidad:
• ¿Era consciente del acto?
• ¿Tenía capacidad de autocontrol?
• ¿Sus decisiones estaban alteradas por una predisposición neurológica amplificada por el trauma?
Esto no busca excusar el crimen, sino comprender los mecanismos que lo hicieron posible.
Pero también abre un dilema ético, casi filosófico:
Si tu biología te inclina al mal, pero tu conciencia lo evita… ¿quién merece el crédito?
6. ANTROPOLOGÍA CRIMINAL: EL MITO DEL MAL HEREDADO
Desde Caín hasta los laboratorios del FBI
La idea de que el mal puede heredarse no es nueva. Desde los albores de la humanidad, diferentes culturas han intentado encontrar una “marca” visible o invisible que delate al criminal antes de que actúe.
• En la Biblia, Caín —el primer asesino— recibe una señal divina para que todos sepan quién es.
• En la Edad Media, se creía que el mal habitaba en la sangre, y que los hijos de un brujo o asesino nacerían “manchados”.
• En el siglo XIX, Cesare Lombroso afirmó que podía detectar a los criminales por sus rasgos físicos: orejas grandes, frente estrecha, mandíbula prominente. Un “atavismo”, decía él. El regreso del salvaje que llevamos dentro.
Hoy, en el siglo XXI, no buscamos en la cara… buscamos en el genoma.
Pero el impulso es el mismo: detectar al monstruo antes de que actúe.
El asesino como arquetipo: entre ciencia y mito
En la cultura popular, el asesino con “ADN del mal” es casi un subgénero narrativo:
• Hannibal Lecter, frío, refinado, inteligente… pero “distinto desde niño”.
• Dexter Morgan, con su “pasajero oscuro” y su código aprendido.
• Incluso Darth Vader, moldeado por la tragedia pero con un “lado oscuro innato”.
La antropología criminal nos muestra que estas narrativas cumplen una función social: nos permiten nombrar y contener lo que tememos.
Pero también distorsionan la realidad. Porque no hay monstruos genéticos, sino seres humanos complejos, rotos, moldeados por una red de factores que van desde lo molecular hasta lo cultural.
El riesgo del estigma biológico
Cuando decimos que alguien tiene “el gen del asesino”, corremos el riesgo de:
• Justificar su conducta (no fue él, fue su biología).
• Negar la rehabilitación (si está en su sangre, no se puede cambiar).
• Marcar de por vida a personas con rasgos similares.
Este tipo de discursos también refuerza políticas autoritarias.
¿Qué pasaría si un gobierno decidiera hacer exámenes genéticos obligatorios en las escuelas?
¿Y si los niños con ciertas variantes fueran enviados a centros de “prevención conductual”?
No es una distopía lejana. Es un debate que ya comenzó en congresos, laboratorios y salas judiciales.
La criminalización del diferente
Cuando se habla de genética criminal, el subtexto es claro: hay personas que nacen peligrosas. Y eso puede llevarnos —sin darnos cuenta— a criminalizar la diferencia.
Porque el mismo cerebro que puede hacerte más frío emocionalmente, también puede darte ventajas en ciertas profesiones: cirugía, negocios, liderazgo en situaciones de crisis.
El problema no es el gen. Es el contexto. Es el uso. Es la historia que lo activa.
“No hay genes del mal. Hay cerebros lastimados, entornos hostiles y decisiones que se encadenan hasta que alguien cruza la línea.”
7. GENÉTICA FORENSE: ¿EVIDENCIA O ARMA DE DOBLE FILO?
Del laboratorio al estrado: cuando el ADN habla en voz alta
En la práctica criminalística moderna, el ADN es una de las herramientas más poderosas para resolver crímenes. Sin embargo, cuando hablamos de genética conductual o predisposición criminal, el asunto se vuelve más turbio.
¿Puede un gen justificar un crimen?
¿O, peor aún, puede anticiparlo y llevarnos a condenar una intención no consumada?
Aquí es donde la genética forense se convierte en una línea roja entre ciencia, derecho y ética.
Casos donde la genética fue utilizada en juicios
1. Bradley Waldroup (EE.UU., 2006)
Acusado de asesinato e intento de homicidio. Su defensa presentó pruebas de que tenía la variante MAOA-L y antecedentes de trauma infantil severo.
Resultado: fue declarado culpable, pero evitó la pena de muerte, recibiendo cadena perpetua.
El jurado fue influenciado por el argumento de que su genética lo hacía más propenso a la violencia, aunque no lo eximía del todo.
2. Stephen Mobley (EE.UU., 1991)
Condenado por asesinato. Su defensa intentó argumentar que su familia tenía una “historia genética de violencia” y solicitó pruebas de MAOA.
Resultado: la petición fue rechazada por el tribunal.
El juez consideró que la genética no era una atenuante válida ni una justificación legal.
Estos casos muestran dos tendencias opuestas:
• Aceptar la genética como atenuante parcial, como en el caso Waldroup.
• Negar su relevancia penal, como en el caso Mobley.
¿Qué dice la ciencia forense?
La comunidad científica aún no avala el uso del MAOA-L como prueba determinante en un juicio penal. ¿Por qué?
• Porque la presencia del gen no implica conducta criminal.
• Porque hay millones de portadores no violentos.
• Porque no existe un marcador genético único para el crimen.
• Porque abrir esa puerta legal puede justificar cualquier acto atroz con base en una supuesta “falla de fábrica”.
¿Y si lo usamos como prevención?
Aquí entra la propuesta más peligrosa de todas: usar la genética como herramienta de prevención conductual en menores o poblaciones vulnerables.
• Testeos masivos para detectar variantes de riesgo.
• Monitoreo o tratamiento obligatorio.
• Creación de bases de datos genético-conductuales.
¿Qué tipo de sociedad nacería si etiquetamos a los niños como “futuros criminales” por su ADN?
Lo que parece una solución preventiva… es una bomba ética y legal.
Criminalística vs. Criminología: no confundamos las herramientas
• La criminalística puede usar el ADN para identificar al autor material de un crimen.
• Pero la criminología estudia por qué una persona actúa como lo hace.
Usar la genética con fines criminalísticos es válido.
Usarla para anticipar delitos no cometidos, roza el neofascismo médico.
Límites bioéticos actuales
Los códigos de bioética, tanto en Europa como en América, establecen que:
• Nadie puede ser juzgado por predisposición genética.
• Las pruebas genéticas deben usarse con fines terapéuticos o identificatorios, no profilácticos penales.
• El consentimiento informado es obligatorio.
• La confidencialidad genética debe estar protegida por ley.
Pero la tecnología avanza más rápido que la legislación. Y lo que hoy parece impensable, mañana podría ser práctica común.
“El ADN puede decirnos quién estuvo en la escena del crimen… pero nunca por qué lo hizo.”
8. CONCLUSIÓN: ¿QUÉ HACEMOS CON ESTA INFORMACIÓN?
El futuro ya llegó. Ahora decide la conciencia.
Después de analizar la genética, la neurociencia, la psiquiatría, la antropología y la criminalística, la gran pregunta sigue sin respuesta simple:
¿Podemos detectar al asesino antes de que mate?
La ciencia dice: quizá, sí.
La ética responde: ¿y luego qué?
Vivimos en un mundo obsesionado con los datos, con las predicciones, con el control absoluto del riesgo. Pero en el fondo, lo que estamos intentando hacer es leer el alma con una máquina.
Queremos mirar un escáner cerebral o una secuencia de ADN y decir: “Aquí está el mal”.
Queremos que un algoritmo nos diga si alguien cruzará la línea…
…sin asumir que esa línea la cruzamos nosotros cuando dejamos de ver al otro como humano.
El dilema del conocimiento peligroso
Saber que existe un gen asociado a la violencia no nos hace más seguros. Nos hace más responsables.
Porque ahora sabemos que:
• La biología no es destino, pero es terreno fértil.
• El entorno no es excusa, pero es detonante.
• El crimen no se lleva en la sangre, pero la historia que escribimos sobre esa sangre puede marcar una vida.
¿Y si el “asesino en potencia” eres tú?
¿Y si descubres que tienes el MAOA-L, o que tu estructura cerebral es similar a la de un psicópata funcional?
¿Te convertirías en lo que temes… o usarías ese conocimiento para refinar tu control, tu empatía, tu humanidad?
La ciencia nos da una linterna.
Pero el camino sigue siendo oscuro, y cada paso es elección.
“Hay quienes nacen con el gen de la guerra… pero aprenden a construir paz.”
“Hay cerebros predispuestos al caos… que deciden ser brújulas.”
“Porque lo que eres no está solo en tu ADN, sino en lo que eliges hacer con él.”
PREGUNTAS ABIERTAS PARA GENERAR DEBATE :
1. ¿Deberían existir protocolos genéticos de evaluación temprana en escuelas o prisiones?
2. ¿Puede un juez tomar en cuenta la genética como atenuante o agravante?
3. ¿Y si alguien comete un crimen porque el sistema lo etiquetó desde niño?
4. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad que revelan los genes… o nos da miedo lo que podríamos ver en nosotros mismos?
“¿Te atreverías a hacerte la prueba del gen MAOA? Yo sí lo hice… y esto fue lo que descubrí.”
Comparte este artículo si tú también crees que el mal se puede entender… antes de que se vuelva irreversible.
CIERRE – EL ASESINO EN LA SANGRE… Y EL HUMANO EN LA ELECCIÓN
🩸Tal vez llevemos algo oscuro en la sangre.
Tal vez haya un rincón de nuestro cerebro donde la empatía no llega, donde la ira toma el control, donde la línea entre el bien y el mal se difumina.
Pero lo que verdaderamente define a un asesino… no es su genética,
es lo que hace cuando nadie lo ve,
cuando el dolor le grita por dentro,
cuando el pasado lo empuja hacia el abismo…
y aún así, decide no saltar.
La verdadera humanidad, amigo mío, no está en el ADN.
Está en la elección.
Y en el espejo donde uno decide, cada día, quién va a ser.
Si este episodio te hizo pensar, reflexionar o estremecerte, te invito a que te suscribas a mi podcast:
UN ASESINO ENTRE NOSOTROS
Donde exploramos los rincones más oscuros de la mente criminal, con ciencia, psicología y narrativa brutalmente honesta.
Sígueme también en redes sociales para más contenido, curiosidades criminales y episodios inéditos:
• Instagram / TikTok / YouTube / Facebook:
@unasesinoentrenosotros
Comparte este episodio si tú también crees que entender al asesino no es justificarlo… es evitar que se repita.
Hasta el siguiente caso.
Y recuerda…
El crimen no siempre se ve venir. Pero siempre deja pistas.
Notas bibliográficas
• Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., … & Poulton, R. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297(5582), 851–854. https://doi.org/10.1126/science.1072290
• Fallon, J. (2013). The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain. Current.
• Brunner, H. G., Nelen, M., Breakefield, X. O., Ropers, H. H., & van Oost, B. A. (1993). Abnormal behavior associated with a point mutation in the structural gene for monoamine oxidase A. Science, 262(5133), 578–580. https://doi.org/10.1126/science.8211186
• Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime. Pantheon.
• Beaver, K. M., Barnes, J. C., & Boutwell, B. B. (2015). The nurture versus biosocial debate in criminology: On the origins of criminal behavior and criminality. SAGE Publications.
• Walters, G. D. (2011). Antisocial behavior and personality: A biosocial criminology perspective. Routledge.
• Glenn, A. L., & Raine, A. (2014). Neurocriminology: Implications for the punishment, prediction and prevention of criminal behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 15(1), 54–63. https://doi.org/10.1038/nrn3640
• Kiehl, K. A. (2014). The Psychopath Whisperer: The Science of Those Without Conscience. Crown.
• Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2011). Reconsidering anhedonia in depression: Lessons from translational neuroscience. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(3), 537–555.
• Pustilnik, A. C. (2008). Violence on the brain: A critique of neuroscience in criminal law. Harvard Law Review, 117(3), 817–890.
Podcast “Un Asesino Entre Nosotros”
🎧 Spotify: Escucha el podcast en Spotify
📺 YouTube: Visita el canal en YouTube
🍏 Apple Podcasts: Escucha el podcast en Apple Podcasts
🕵️♂️ Redes Sociales:
📱 Instagram: Sígueme en Instagram
🔗 Threads: Únete a la conversación en Threads
💀 Patreon 💰: Apoya el podcast en Patreon
📘 Facebook (Grupo): Únete al grupo en Facebook
🕊️ X (Twitter): Sígueme en X (Twitter)
📢 Telegram: Únete al canal en Telegram
🔹 LinkedIn: Sígueme en LinkedIn
📖 Blogs y Contenido Adicional:
⚖️ Blog “Control de Daños”: http://justiciaalamedida.blogspot.com/
🕵️♂️ Blog “Sospechosos Habituales”: http://perfilesdeloscriminales.blogspot.com/
🔎 Blog “Un Asesino Entre Nosotros”: http://unasesinoentrenosotos.blogspot.com/
📖 Blog en WordPress de Un Asesino Entre Nosotros: https://unasesinoentrenosotros.wordpress.com
👁 Blog en WordPress “Javirus”: https://javirus.wordpress.com
Comentarios