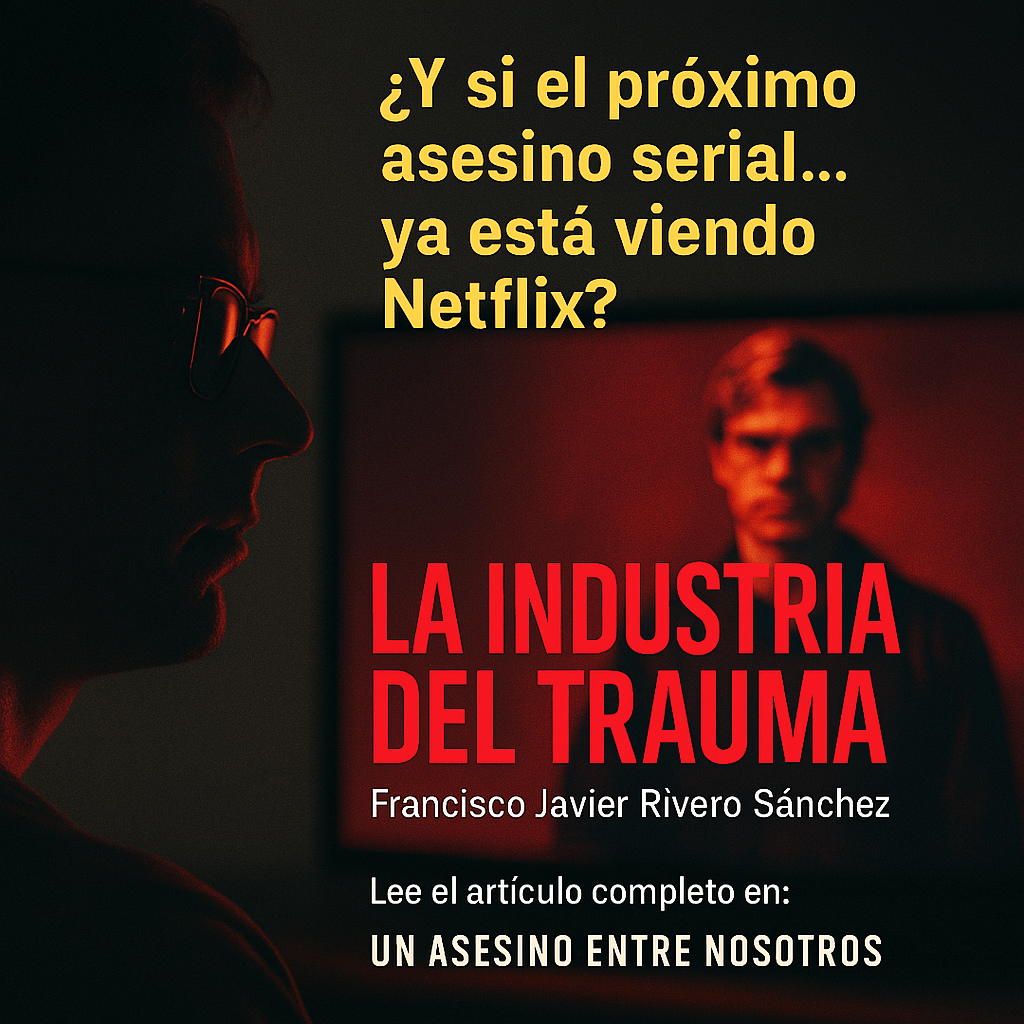
La industria del trauma: Cómo las series de asesinos seriales moldean la mente colectiva.
Autor: Por Francisco Javier Rivero Sánchez, experto en Investigación Criminal Mexicano.
Afiliación: Experto en Criminología y Psicología Criminal
Fecha: 08 de abril de 2025.
“Mientras Netflix produce otra serie sobre un asesino real, millones se acomodan con palomitas para ver cómo desolló a su última víctima. Pero, ¿qué ocurre en la mente del espectador? ¿Estamos solo viendo… o estamos participando en algo más oscuro?”
INTRODUCCIÓN
La industria del trauma: Cómo las series de asesinos seriales moldean la mente colectiva
Parte 1: El banquete del morbo
¿Qué tienen en común una sala oscura, una bolsa de palomitas y el rostro de un asesino real? Todo. Absolutamente todo.
Porque hoy, el crimen no se investiga… se consume. No se llora… se maratonea. El dolor ajeno ha sido envuelto, editado y distribuido en capítulos. Y en el epicentro de esta tormenta está el espectador: tú, yo, nosotros. Adictos al horror, pero sentados cómodamente en el sofá, creyendo que estamos lejos del monstruo… cuando quizá, lo estamos incubando.
Esta es la era del asesino pop. Lo vemos en pantalla, lo analizamos en podcasts, lo compartimos en reels, y hasta lo vestimos en Halloween.
El verdadero crimen ya no se investiga en tribunales; se glorifica en trending topics.
Pero aquí va la pregunta incómoda:
¿Estamos creando más criminales… o solo más espectadores?
En este artículo científico —que podría leerse como guion de un juicio ético colectivo— vamos a desentrañar la maquinaria cultural que ha convertido al asesino serial en estrella mediática y al trauma en mercancía. Vamos a atravesar capas: desde la criminología mediática hasta la neurobiología del morbo, pasando por la antropología del espectáculo y la psicología de masas.
Y lo haremos sin anestesia, con bisturí académico y narrativa de alto voltaje.
CAPÍTULO 1: LA ERA DEL TRUE CRIME – CUANDO EL DOLOR GÉNERA RATINGS
Vivimos en un mercado donde el sufrimiento humano tiene valor de producción.
Los catálogos de plataformas están repletos de títulos con una fórmula sencilla pero eficaz:
• Un asesino real.
• Una historia turbia.
• Un “ángulo humano” (para justificar el voyerismo).
• Música dramática.
• Y víctimas que… casi siempre son invisibles.
El auge del true crime no es casual. Según un informe de Statista (2023), este género creció más de un 250% en visualizaciones entre 2018 y 2022. Y no es sólo una moda pasajera: es un fenómeno psicosocial.
¿Qué nos dice esto como criminólogos, antropólogos o psicólogos forenses?
Nos dice que la sociedad actual no sólo tolera la violencia… la codifica como entretenimiento.
El asesino serial dejó de ser una aberración para volverse un personaje. Una marca. Un producto.
Y las plataformas, al igual que los medios tradicionales, saben cómo monetizar el miedo.
“Jeffrey Dahmer” fue una de las series más vistas de Netflix en 2022. ¿Pero sabías que muchas familias de sus víctimas jamás fueron consultadas para su producción?
El entretenimiento mató la ética.
Y el trauma se volvió rentable.
CAPÍTULO 2: NEURODOPAMINA Y MORBO – EL CEREBRO ADICTO AL HORROR AJENO
No lo decimos en voz alta, pero lo sentimos: hay algo adictivo en ver a otro ser humano perderlo todo. Algo hipnótico en contemplar el mal desde la distancia.
¿Por qué lo hacemos? Porque el cerebro… lo premia.
1. La adicción al trauma: una recompensa biológica
Los estudios en neurociencia han demostrado que la exposición repetida a narrativas violentas genera una activación clara del sistema de recompensa cerebral, especialmente el núcleo accumbens y la amígdala, regiones clave en la producción de dopamina. Es decir:
Ver true crime nos da placer. Punto.
Y no cualquier placer: un placer “seguro”, donde el espectador vive el horror sin ser dañado, mientras su cerebro se empapa de neurotransmisores que lo invitan a seguir mirando.
Esto no es diferente a lo que ocurre en adicciones conductuales como el juego, el sexo o la comida chatarra.
“No veo estas series por morbo, sino por interés científico” —dicen muchos.
Pero el escáner cerebral no miente.
Lo que se enciende no es la corteza prefrontal de análisis… sino el sistema límbico de recompensa.
2. La curva del voyerismo: entre el estudio y el fetiche
Desde la psicología forense, esto tiene nombre: voyeurismo criminal simbólico.
No miramos para entender.
Miramos porque mirar… sacia algo.
Como en el experimento de Zillmann (1998), donde los participantes sentían más placer viendo noticias violentas si sabían que eran reales, no dramatizadas.
Lo real tiene peso.
Lo real tiene “sabor a pecado”.
Y eso, querido lector, lo sabe el algoritmo mejor que tú.
3. Cuando el asesino se vuelve influencer
En TikTok y YouTube ya circulan clips con música sensual, donde se editan rostros de asesinos como Ted Bundy, Richard Ramirez o Jeffrey Dahmer… bajo la etiqueta de “hot serial killers”.
¿Estamos hablando de entretenimiento o de una erotización del psicópata?
La criminología crítica lo llama así: fetichismo del depredador.
Y esto es grave, porque va más allá del morbo:
es un proceso de normalización de la violencia extrema, envuelta en estética pop.
4. ¿El siguiente asesino… ya está mirando?
Aquí viene la pregunta que incomoda:
¿Cuántos futuros asesinos están formándose mientras consumen esta narrativa glorificada?
La ciencia no puede decirlo con certeza, pero hay indicios:
• Casos de imitadores de Columbine.
• Jóvenes que construyen “shrine folders” (altares digitales) de sus asesinos favoritos.
• Foros donde se analizan “los errores” de asesinos reales como si fueran jugadores de ajedrez criminal.
¿Esto es análisis criminal… o entrenamiento inconsciente?
5. Dopamina, repetición y desensibilización emocional
Cada episodio, cada muerte televisada, reduce el umbral de impacto emocional.
Lo que antes nos estremecía… ahora lo vemos con un snack en la mano.
Una víctima más, un asesinato más, una serie más.
Hasta que el dolor se vuelve decorado.
Y cuando el dolor ajeno deja de doler… estamos ante una sociedad en anestesia moral.
Eso sí: bien entretenida.
CAPÍTULO 3: RITOS DE SANGRE Y PANTALLA – EL ASESINO COMO ÍDOLO MODERNO
Hubo un tiempo en que los dioses exigían sacrificios humanos…
Hoy, los algoritmos solo piden “reproducciones”.
Pero el principio es el mismo: el espectáculo necesita víctimas.
1. Del fuego ritual al “Netflix Originals”
René Girard lo advirtió con crudeza:
Las sociedades canalizan su violencia a través del sacrificio simbólico. Ese sacrificio unifica, purga, controla.
En otras épocas eran esclavos, vírgenes, mártires.
Hoy… son víctimas reales de un asesino serial, editadas para nuestra comodidad audiovisual.
Cada episodio de true crime es, en esencia, una ceremonia moderna.
El altar: tu pantalla.
El sacerdote: el narrador.
El objeto de culto: el asesino.
La víctima… es apenas contexto.
La antropología no se equivoca: el crimen vende porque calma una pulsión colectiva.
Necesitamos violencia simbólica para saciar el caos interno.
Y el “asesino famoso” cumple ese rol.
2. El nuevo monstruo sagrado: psicópata, bello y lúcido
En la mitología antigua, los monstruos eran deformes. Hoy… son guapos, carismáticos y bien editados.
La narrativa los ha convertido en antihéroes. No son el “otro”, son “el otro yo” que no nos atrevemos a ser.
Ted Bundy con su encanto.
Joe Goldberg (You) con su lógica romántica.
Hannibal Lecter con su elegancia intelectual.
No estamos rechazando al monstruo…
lo estamos deseando.
3. La víctima invisible: la gran desaparecida del espectáculo
En todo este show, hay una figura que casi nunca tiene voz: la víctima.
• No se dice su nombre.
• No se muestra su historia.
• No se honra su memoria.
¿Por qué? Porque no genera clics.
Porque el asesino vende más.
Y eso nos lleva a una de las grandes tragedias mediáticas contemporáneas:
La víctima ha dejado de ser sujeto de empatía para convertirse en decorado narrativo.
4. El crimen como control: Foucault y la vigilancia a través del entretenimiento
Michel Foucault planteó que la sociedad no castiga al criminal… lo convierte en espectáculo.
Así se educa, se adoctrina, se moldea.
Y hoy, con el true crime, el castigo ya no es cárcel:
es rating, es fandom, es inmortalidad.
Las plataformas nos han enseñado a mirar el crimen con fascinación, no con indignación.
Y ese es el triunfo cultural más peligroso: cuando el horror se vuelve hábito.
5. ¿El espectáculo como anestesia colectiva?
Durkheim lo llamaría “anomia ritual”.
Es decir: cuando las reglas sociales colapsan… el espectáculo toma el mando.
No se trata de educar… se trata de entretener.
No se trata de prevenir… se trata de enganchar.
Y así, mientras más series vemos, menos sentimos.
Mientras más capítulos de asesinos consumimos, más fríos nos volvemos ante el dolor real.
“Cada vez que un asesino se vuelve tendencia, una víctima se vuelve olvido.”
CAPÍTULO 4: STREAMING DEL DOLOR – LA MERCANCÍA DEL SUFRIMIENTO HUMANO
Las lágrimas ya no se secan en pañuelos. Se editan en 4K.
Las autopsias ya no huelen a formol… huelen a éxito comercial.
Y mientras la víctima se pudre en el archivo, el asesino firma contratos de exclusividad (aunque esté muerto).*
1. Netflix, HBO y el nuevo imperio del trauma
En 2022, Netflix estrenó 4 series de asesinos seriales en un solo trimestre.
• Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
• Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes
• The Watcher
• I Am a Killer (temporada 4)
¿Coincidencia? No.
Estrategia de mercado.
Porque el algoritmo entendió lo que muchos niegan:
El sufrimiento humano es contenido premium.
Y lo peor es que funciona.
• Dahmer fue vista por más de 1,000 millones de horas en su primer mes.
• La serie fue más viral que cualquier campaña de prevención del crimen real.
• Y lo más obsceno: la familia de las víctimas no recibió ni un peso.
2. El marketing de la muerte: desde pósters hasta playeras
A los 3 días del estreno de Dahmer, ya había:
• Disfraces de Halloween en Amazon.
• Tazas y camisetas con frases del asesino.
• Filtros en TikTok para “verse como Jeffrey”.
• Y reels de chicas diciendo: “yo sí habría salido con él.”
¿Esto es culpa del espectador? Sí.
¿Pero quién lo alimenta?
Las plataformas. Los creadores. Los medios.
La sangre vende.
Y el trauma se imprime mejor que cualquier campaña electoral.
3. Podcasts y YouTube: ¿difusión o explotación?
Aquí, vamos a entrar con bisturí fino. Porque muchos podcasts de true crime —no el mío, que honra víctimas y explica con ciencia— caen en la trampa del ranking:
• Episodios rápidos, con datos sin contrastar.
• Narrativas que glorifican al asesino.
• Cero enfoque en la víctima o en la reparación simbólica.
• Títulos llamativos estilo “El asesino más sexy de la historia”.
• Clips virales que sólo buscan shock, no reflexión.
Esto no es criminología.
Es espectáculo barato.
Y lo peor es que la línea entre la información y la morbosidad se está borrando.
4. ¿Qué ética sostiene esta industria?
La criminología mediática lo pregunta desde hace años:
¿Dónde están los límites del relato cuando el dolor es real?
Porque no estamos hablando de ficción.
Estamos hablando de hijos asesinados, mujeres descuartizadas, niños torturados… y convertidos en trending topic.
¿No deberíamos exigir un código ético al narrar trauma ajeno?
5. El silencio que duele más: las víctimas sin voz
Casi ningún producto mediático entrevista a las familias.
Casi nadie incluye nombres reales de las víctimas.
Casi ningún creador da seguimiento a las secuelas sociales del crimen.
Porque las víctimas… no venden.
No entretienen. No dan likes.
Solo interrumpen el “show”.
“Cuando el crimen se convierte en contenido, el asesino gana más que la justicia.”
Referencias bibliográficas
Baudrillard, J. (1981). Simulacres et simulation. Paris: Galilée.
[Versión en español: Simulacros y simulación. Editorial Kairós.]
Bauman, Z. (1991). Modernity and ambivalence. Cornell University Press.
Cavender, G., & Fishman, M. (1998). Entertaining crime: Television reality programs. In M. Fishman & G. Cavender (Eds.), Entertaining Crime: Television Reality Programs (pp. 1–18). Aldine de Gruyter.
Durkheim, É. (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Alcan.
[Versión en español: Las formas elementales de la vida religiosa. Ediciones Akal.]
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Paris: Gallimard.
[Versión en español: Vigilar y castigar. Editorial Siglo XXI.]
Girard, R. (1972). La violence et le sacré. Paris: Grasset.
[Versión en español: La violencia y lo sagrado. Editorial Anagrama.]
Grabe, M. E., Trager, K. D., Lear, M., & Rauch, J. (2006). Gender in crime news: A case study test of the chivalry hypothesis. Mass Communication & Society, 9(2), 137–163. https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0902_2
Hetsroni, A. (2013). Violence and mental illness in the media: A literature review. Aggression and Violent Behavior, 18(5), 489–497. https://doi.org/10.1016/j.avb.2013.06.003
Jenkins, P. (1994). Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. Aldine de Gruyter.
Kureishi, H., & Zillmann, D. (1998). The appeal of horror and suspense. In P. Vorderer, H. J. Wulff & M. Friedrichsen (Eds.), Suspense: Conceptualizations, theoretical analyses, and empirical explorations (pp. 161–179). Lawrence Erlbaum Associates.
Schmid, D. (2005). Natural Born Celebrities: Serial Killers in American Culture. University of Chicago Press.
Surette, R. (2007). Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities and Policies (3rd ed.). Wadsworth.
Welsh, A., & Lavoie, D. (2012). The production of reality: Serial murder in documentary and fictional media. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 19(2), 1–17.
Young, J. (2007). The Vertigo of Late Modernity. Sage.
📢 SÍGUEME Y DESCUBRE MÁS CONTENIDO SOBRE CRIMINOLOGÍA Y TRUE CRIME
🔎 Podcast “Un Asesino Entre Nosotros”
🎧 Spotify: Escucha el podcast en Spotify
📺 YouTube: Visita el canal en YouTube
🍏 Apple Podcasts: Escucha el podcast en Apple Podcasts
🕵️♂️ Redes Sociales:
📱 Instagram: Sígueme en Instagram
🔗 Threads: Únete a la conversación en Threads
💀 Patreon 💰: Apoya el podcast en Patreon
📘 Facebook (Grupo): Únete al grupo en Facebook
🕊️ X (Twitter): Sígueme en X (Twitter)
📢 Telegram: Únete al canal en Telegram
🔹 LinkedIn: Sígueme en LinkedIn
📖 Blogs y Contenido Adicional:
⚖️ Blog “Control de Daños”: http://justiciaalamedida.blogspot.com/
🕵️♂️ Blog “Sospechosos Habituales”: http://perfilesdeloscriminales.blogspot.com/
🔎 Blog “Un Asesino Entre Nosotros”: http://unasesinoentrenosotos.blogspot.com/
📖 Blog en WordPress de Un Asesino Entre Nosotros: https://unasesinoentrenosotros.wordpress.com
👁 Blog en WordPress “Javirus”: https://javirus.wordpress.com
Comentarios